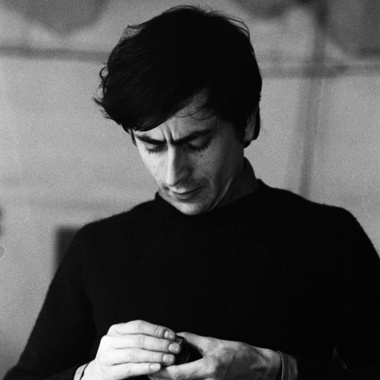-
1873 - 1874
-
1923
-
1925
-
1931
-
1937
-
Cruz de Término de la Calle Biscaia
 La cruz de término está ubicada en el cruce de la avenida de les Corts Catalanes, las calles Guipúzcoa y Concilio de Trento en una zona ajardinada en la frontera entre Sant Adrià y Barcelona. Es de piedra artificial y está constituida por un basamento cúbico sobre el que se levantan cuatro pilastras de fuste cilíndrico y liso con moldura formada por tres filetes semicirculares rematada por una triple corona de anillos troncocónicos. En el centro de la base existe un fuste cilíndrico que sostiene un capitel de forma troncocónica invertida, con decoración vegetal, donde descansa la cruz. Esta tiene los cuatro brazos iguales, de forma troncocónica, revestidos con relieves que simulan cuerdas tejidas a espiga. El punto central de la cruz está resaltado con un círculo de sección cilíndrica, también decorado con relieves de inspiración vegetal. El estado de conservación es bastante bueno, pero en algunas zonas ha saltado el revestimiento de piedra artificial dejando los hierros al descubierto. La cruz, que señala simbólicamente el límite del municipio, se construyó en 1944 y se situó en la carretera de Mataró. En este lugar ya había habido una antiguamente. Posteriormente, cambió de emplazamiento. La iniciativa de poner la cruz fue del Estado y Acción Católica, que querían restablecer todas las cruces que se habían perdido con motivo de la Guerra Civil. La cruz es un símbolo de la resistencia de Sant Adrià frente al intento de anexión de este municipio por parte de Barcelona y Badalona.
La cruz de término está ubicada en el cruce de la avenida de les Corts Catalanes, las calles Guipúzcoa y Concilio de Trento en una zona ajardinada en la frontera entre Sant Adrià y Barcelona. Es de piedra artificial y está constituida por un basamento cúbico sobre el que se levantan cuatro pilastras de fuste cilíndrico y liso con moldura formada por tres filetes semicirculares rematada por una triple corona de anillos troncocónicos. En el centro de la base existe un fuste cilíndrico que sostiene un capitel de forma troncocónica invertida, con decoración vegetal, donde descansa la cruz. Esta tiene los cuatro brazos iguales, de forma troncocónica, revestidos con relieves que simulan cuerdas tejidas a espiga. El punto central de la cruz está resaltado con un círculo de sección cilíndrica, también decorado con relieves de inspiración vegetal. El estado de conservación es bastante bueno, pero en algunas zonas ha saltado el revestimiento de piedra artificial dejando los hierros al descubierto. La cruz, que señala simbólicamente el límite del municipio, se construyó en 1944 y se situó en la carretera de Mataró. En este lugar ya había habido una antiguamente. Posteriormente, cambió de emplazamiento. La iniciativa de poner la cruz fue del Estado y Acción Católica, que querían restablecer todas las cruces que se habían perdido con motivo de la Guerra Civil. La cruz es un símbolo de la resistencia de Sant Adrià frente al intento de anexión de este municipio por parte de Barcelona y Badalona.1944
-
primera mitad del siglo XX
-
1943 - 1949
-
1940 - 1950
-
1954
-
Polígono del Sudoeste del Besòs
Giráldez - López Iñigo - Subías Arquitectes, Guillermo Giráldez Dávila, Enric Giralt i Ortet, Pedro López Iñigo, Josep Puig i Torné, Xavier Subías i Fages
 Los límites que abarca el presente plan son los siguientes: alineación Este de la calle de Prim; alineación Sur de la Avenida de José Antonio Primo de Rivera hasta la plaza junto al Besòs; alineación Oeste del segundo cinturón de Ronda, y alineación Norte de la calle de Llull. El perímetro anteriormente señalado abarca terrenos situados en el término municipal de Barcelona y una pequeña parte en el término municipal de Sant Adrià de Besòs. Esta última zona tiene un trazado urbanístico a base de grandes bloques concebidos como unidades de habitación y ha sido proyectado para conseguir una entrada en Barcelona acorde con la importancia de la ciudad. Nacido este plan parcial de la necesidad de crear un gran polígono destinado a vivienda modesta a construir por el Patronato Municipal de la Vivienda, por sus especiales características, ha tenido que aunar los siguientes puntos: a) Economía en la urbanización. b) Consideración de la dificultad de desagüe por falta de cota. c) Unión entre la parte de Poblat Dirigit y el resto de edificación que se prevé de una mayor categoría. Ambos primeros puntos se contraponen. La solución que se proyecta es la del justo medio, ya que la economía en la urbanización aconsejaba conservar la misma rasante del terreno con la consiguiente deficiencia en la evacuación de aguas residuales y la completa carencia de desagüe para las pluviales. Esta solución, poco satisfactoria, ha movido a elevar las rasantes el mínimo para obtener una pendiente suficiente, a fin de que se pudiera construir un husillo de sistema unitario. Por tanto, las rasantes se elevan una media de un metro en toda la zona del Poblat Dirigit. El juego de volúmenes con una contraposición de llenos y huecos alternativa ha sido la directriz estética del núcleo de este plan. Este tema se encuentra enmarcado por bloques en serie, cuya disposición se conjuga con el anterior, aunque con una ligera preponderancia de la idea "marco", no como enclaustramiento de un tema, sino como terminada continuidad de este.
Los límites que abarca el presente plan son los siguientes: alineación Este de la calle de Prim; alineación Sur de la Avenida de José Antonio Primo de Rivera hasta la plaza junto al Besòs; alineación Oeste del segundo cinturón de Ronda, y alineación Norte de la calle de Llull. El perímetro anteriormente señalado abarca terrenos situados en el término municipal de Barcelona y una pequeña parte en el término municipal de Sant Adrià de Besòs. Esta última zona tiene un trazado urbanístico a base de grandes bloques concebidos como unidades de habitación y ha sido proyectado para conseguir una entrada en Barcelona acorde con la importancia de la ciudad. Nacido este plan parcial de la necesidad de crear un gran polígono destinado a vivienda modesta a construir por el Patronato Municipal de la Vivienda, por sus especiales características, ha tenido que aunar los siguientes puntos: a) Economía en la urbanización. b) Consideración de la dificultad de desagüe por falta de cota. c) Unión entre la parte de Poblat Dirigit y el resto de edificación que se prevé de una mayor categoría. Ambos primeros puntos se contraponen. La solución que se proyecta es la del justo medio, ya que la economía en la urbanización aconsejaba conservar la misma rasante del terreno con la consiguiente deficiencia en la evacuación de aguas residuales y la completa carencia de desagüe para las pluviales. Esta solución, poco satisfactoria, ha movido a elevar las rasantes el mínimo para obtener una pendiente suficiente, a fin de que se pudiera construir un husillo de sistema unitario. Por tanto, las rasantes se elevan una media de un metro en toda la zona del Poblat Dirigit. El juego de volúmenes con una contraposición de llenos y huecos alternativa ha sido la directriz estética del núcleo de este plan. Este tema se encuentra enmarcado por bloques en serie, cuya disposición se conjuga con el anterior, aunque con una ligera preponderancia de la idea "marco", no como enclaustramiento de un tema, sino como terminada continuidad de este.1958 - 1966
-
1967
-
Barrio de La Mina
L35 Arquitectura, Juan Fernando de Mendoza, José Ignacio Galán Martínez, José Luis Martínez Honrubia, Guillermo Murtra Ferré
 Barrio conformado por bloques de viviendas que forman parte de la tipología de construcción de la década de 1960 y 1970 de los llamados polígonos de absorción o barrios dormitorio. Estas tenían la finalidad de ser viviendas económicas, rápidas y fáciles de construir para que pudieran acoger una grana parte de población que anteriormente había vivido en zonas de chabolismo. Los edificios de La Mina Nova son una proyección de la historia social, política, económica y urbanística del barcelonés, situados en Sant Adrià de Besòs. Estos tienen dos bloques característicos: los de la calle Ponent núm. 2-12 y los de la calle Llevant núm. 1-23. Los dos son de tipo bloque lineal, pero la calle Llevant tiene un número mayor de viviendas, unas 486 y 26 locales, mientras que la calle Ponent solo tiene 60 viviendas y 6 locales. Las dos fachadas son prácticamente iguales: se trata de una fachada horizontal, configurada en franjas longitudinales continuas en todo el edificio, en las que se alterna una cerradura maciza formada por los alféizares de hormigón prefabricado que están revestidos con una chapa metálica de 3 mm, utilizada para proteger el hormigón de la intemperie y aumentar el aislamiento térmico, y una cerradura. Históricamente, Sant Adrià de Besòs era un pueblo dedicado a la agricultura, y la zona que actualmente conocemos como La Mina se caracterizaba por la abundancia de campos de cultivo y algunas casas de carácter rural, dedicadas a la explotación agrícola. La existencia de minas de agua utilizadas por el regadío es la explicación del topónimo. El cambio de la explotación agrícola a la industrial afectó sustancialmente al municipio, tanto en el ámbito urbanístico como en el ámbito social. Su situación al límite de Barcelona, la salida al mar y el paso del río favoreció el establecimiento de diferentes industrias. Estas industrias requerían mucha mano de obra, haciendo posible la diferenciación de dos oleadas de inmigración que condicionaron la realidad de Sant Adrià. En primer lugar, encontramos la de las décadas de 1920 y 1930. La segunda ola fue tras la Guerra Civil y los años posteriores, cuando se acumularon dos condiciones diferentes: aquellas personas que se marchaban por miedo a ser represaliadas por el régimen franquista, y aquellas que venían a la capital catalana en busca de un puesto de trabajo. En Barcelona, esto se traducía en grandes barrios de barracas, y, entre estos, encontramos el del Camp de la Bóta de Sant Adrià de Besòs. Se calcula que en el entorno de Barcelona se construyeron más de 10.000 chabolas. En este contexto, en 1961, Barcelona aprobó un plan para suprimir el chabolismo de la ciudad. Así, el actual barrio de la Mina nace para paliar toda la problemática alrededor de los barrios de chabolas, tratándose de un polígono de viviendas que pretendía absorber a toda la población del Camp de la Bóta y de otros barrios de barracas de Barcelona. La historia de la Mina, pues, nació en 1967, con Porcioles en la alcaldía de la ciudad condal, cuando la comisaría de urbanismo de Barcelona elaboró una plan para construir una zona residencial para chabolistas. El proyecto decía que el barrio debía contar con 2.100 viviendas, 7 jardines de infancia, 1 centro social, 1 centro sanitario, 1 centro administrativo y 1 centro parroquial. La realidad es que se construyeron las viviendas, pero no la mayoría de los equipamientos necesarios. La Mina se construyó en dos fases y su arquitectura nos permite diferenciarlas fácilmente. Así pues, la segunda fase, en 1972, es lo que conocemos como La Mina Nova; un conjunto de edificios construidos con un sistema de encofrado túnel, que permitía construir muy rápidamente un número de viviendas muy grande.
Barrio conformado por bloques de viviendas que forman parte de la tipología de construcción de la década de 1960 y 1970 de los llamados polígonos de absorción o barrios dormitorio. Estas tenían la finalidad de ser viviendas económicas, rápidas y fáciles de construir para que pudieran acoger una grana parte de población que anteriormente había vivido en zonas de chabolismo. Los edificios de La Mina Nova son una proyección de la historia social, política, económica y urbanística del barcelonés, situados en Sant Adrià de Besòs. Estos tienen dos bloques característicos: los de la calle Ponent núm. 2-12 y los de la calle Llevant núm. 1-23. Los dos son de tipo bloque lineal, pero la calle Llevant tiene un número mayor de viviendas, unas 486 y 26 locales, mientras que la calle Ponent solo tiene 60 viviendas y 6 locales. Las dos fachadas son prácticamente iguales: se trata de una fachada horizontal, configurada en franjas longitudinales continuas en todo el edificio, en las que se alterna una cerradura maciza formada por los alféizares de hormigón prefabricado que están revestidos con una chapa metálica de 3 mm, utilizada para proteger el hormigón de la intemperie y aumentar el aislamiento térmico, y una cerradura. Históricamente, Sant Adrià de Besòs era un pueblo dedicado a la agricultura, y la zona que actualmente conocemos como La Mina se caracterizaba por la abundancia de campos de cultivo y algunas casas de carácter rural, dedicadas a la explotación agrícola. La existencia de minas de agua utilizadas por el regadío es la explicación del topónimo. El cambio de la explotación agrícola a la industrial afectó sustancialmente al municipio, tanto en el ámbito urbanístico como en el ámbito social. Su situación al límite de Barcelona, la salida al mar y el paso del río favoreció el establecimiento de diferentes industrias. Estas industrias requerían mucha mano de obra, haciendo posible la diferenciación de dos oleadas de inmigración que condicionaron la realidad de Sant Adrià. En primer lugar, encontramos la de las décadas de 1920 y 1930. La segunda ola fue tras la Guerra Civil y los años posteriores, cuando se acumularon dos condiciones diferentes: aquellas personas que se marchaban por miedo a ser represaliadas por el régimen franquista, y aquellas que venían a la capital catalana en busca de un puesto de trabajo. En Barcelona, esto se traducía en grandes barrios de barracas, y, entre estos, encontramos el del Camp de la Bóta de Sant Adrià de Besòs. Se calcula que en el entorno de Barcelona se construyeron más de 10.000 chabolas. En este contexto, en 1961, Barcelona aprobó un plan para suprimir el chabolismo de la ciudad. Así, el actual barrio de la Mina nace para paliar toda la problemática alrededor de los barrios de chabolas, tratándose de un polígono de viviendas que pretendía absorber a toda la población del Camp de la Bóta y de otros barrios de barracas de Barcelona. La historia de la Mina, pues, nació en 1967, con Porcioles en la alcaldía de la ciudad condal, cuando la comisaría de urbanismo de Barcelona elaboró una plan para construir una zona residencial para chabolistas. El proyecto decía que el barrio debía contar con 2.100 viviendas, 7 jardines de infancia, 1 centro social, 1 centro sanitario, 1 centro administrativo y 1 centro parroquial. La realidad es que se construyeron las viviendas, pero no la mayoría de los equipamientos necesarios. La Mina se construyó en dos fases y su arquitectura nos permite diferenciarlas fácilmente. Así pues, la segunda fase, en 1972, es lo que conocemos como La Mina Nova; un conjunto de edificios construidos con un sistema de encofrado túnel, que permitía construir muy rápidamente un número de viviendas muy grande.1969 - 1974
-
Central Térmica de Sant Adrià de Besòs
Enginyeria INYPSA, Juan Ignacio Coscolluela Muntaner
 La construcción de la Central Térmica de Sant Adrià por parte de FECSA tiene lugar en pleno desarrollo industrial de la economía española: desde la década de 1960, la creciente demanda de mano de obra en el Área Metropolitana de Barcelona había propiciado una inmigración sin precedentes a esta zona desde otros puntos de la geografía peninsular. El propio municipio de Sant Adrià de Besòs experimentó un incremento de aproximadamente 20.000 habitantes en este período, pasando de 15.000 habitantes en 1960 a cerca de 36.000 en 1981. En consecuencia, la demanda de energía eléctrica se disparó durante estos años, dando lugar a proyectos como la propia Central de Sant Adrià, o las plantas ubicadas en Ascó, Serchs o Vandellós. En un principio, el proyecto de la Central suscitó una gran controversia en el municipio, dando lugar a un movimiento de oposición capitaneado por el presidente de la Asociación de vecinos de la barriada de La Catalana. El motivo principal de esta polémica fue la preocupación por el incremento de la contaminación atmosférica en la zona, pero también sirvieron como detonante las noticias de algunos periódicos, que insinuaban que la Central estaba siendo construida sin licencia de obras. Ya durante la construcción, en abril de 1973, un obrero murió en el transcurso de un duro enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas del orden. Sin embargo, en la actualidad las tres chimeneas de la Central se han convertido en un símbolo de Sant Adrià. Así lo certifica la creación, en 2007, de la Plataforma para la Conservación de las tres chimeneas de Sant Adrià. Un año después, en 2008, los ciudadanos del municipio aprobaron por referéndum mantener las chimeneas en pie, con un resultado del 82% a favor.
La construcción de la Central Térmica de Sant Adrià por parte de FECSA tiene lugar en pleno desarrollo industrial de la economía española: desde la década de 1960, la creciente demanda de mano de obra en el Área Metropolitana de Barcelona había propiciado una inmigración sin precedentes a esta zona desde otros puntos de la geografía peninsular. El propio municipio de Sant Adrià de Besòs experimentó un incremento de aproximadamente 20.000 habitantes en este período, pasando de 15.000 habitantes en 1960 a cerca de 36.000 en 1981. En consecuencia, la demanda de energía eléctrica se disparó durante estos años, dando lugar a proyectos como la propia Central de Sant Adrià, o las plantas ubicadas en Ascó, Serchs o Vandellós. En un principio, el proyecto de la Central suscitó una gran controversia en el municipio, dando lugar a un movimiento de oposición capitaneado por el presidente de la Asociación de vecinos de la barriada de La Catalana. El motivo principal de esta polémica fue la preocupación por el incremento de la contaminación atmosférica en la zona, pero también sirvieron como detonante las noticias de algunos periódicos, que insinuaban que la Central estaba siendo construida sin licencia de obras. Ya durante la construcción, en abril de 1973, un obrero murió en el transcurso de un duro enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas del orden. Sin embargo, en la actualidad las tres chimeneas de la Central se han convertido en un símbolo de Sant Adrià. Así lo certifica la creación, en 2007, de la Plataforma para la Conservación de las tres chimeneas de Sant Adrià. Un año después, en 2008, los ciudadanos del municipio aprobaron por referéndum mantener las chimeneas en pie, con un resultado del 82% a favor.1971 - 1976
-
Escola Catalunya
MBM Arquitectes, Oriol Bohigas i Guardiola, David Mackay, Josep Maria Martorell i Codina

1981 - 1983
-
Parque del Besòs
Viaplana / Piñón Arquitectes, Heliodoro Piñón Pallarés, Albert Viaplana i Veà
 Proyectamos un sitio y no un parque. Del planteamiento sólo llevamos al proyecto la voluntad de construirlo. Había que inventar el lugar y, en esta ocasión, su creador. Por unos instantes fuimos unos gigantes capaces de aislar el terreno con una mano para poder dibujar con el dedo índice de la otra los pasillos donde situar la vegetación que daría sentido al sitio. Lo protegeremos del norte y abriremos hacia el mar. Los espacios que quedaron entre estos amplios pasos vegetales se organizaron según la vocación de que dispone el azar: un caprichoso surtidor sobre un vaso ligeramente húmedo, un rincón con un banco romántico, unos prismas y unas bolas de hormigón abandonadas según un orden oscuro, unas galerías lineales, una puerta monumental, una rambla de insólito trazado, etc. Dos paseos en forma de 'Y' cruzan el sitio según su ley exclusiva.
Proyectamos un sitio y no un parque. Del planteamiento sólo llevamos al proyecto la voluntad de construirlo. Había que inventar el lugar y, en esta ocasión, su creador. Por unos instantes fuimos unos gigantes capaces de aislar el terreno con una mano para poder dibujar con el dedo índice de la otra los pasillos donde situar la vegetación que daría sentido al sitio. Lo protegeremos del norte y abriremos hacia el mar. Los espacios que quedaron entre estos amplios pasos vegetales se organizaron según la vocación de que dispone el azar: un caprichoso surtidor sobre un vaso ligeramente húmedo, un rincón con un banco romántico, unos prismas y unas bolas de hormigón abandonadas según un orden oscuro, unas galerías lineales, una puerta monumental, una rambla de insólito trazado, etc. Dos paseos en forma de 'Y' cruzan el sitio según su ley exclusiva.1984
-
Institut Manuel Vázquez Montalbán
MBM Arquitectes, Oriol Bohigas i Guardiola, David Mackay, Josep Maria Martorell i Codina

1983 - 1988
-
1988
-
Centro Social de la Mina
Enric Miralles i Moya, Carme Pinós i Desplat
 Es un intento de construcción a gran escala. Estos tejados que aquí son suelos y balcones podrían ser tejados de un jardín: es una construcción que hace desaparecer la necesidad de pensar en la parte envolvente del edificio... La superficie superior de hormigón soluciona el problema de las deficiencias acústicas de la sala y da una nueva dimensión a este lugar para conseguir un espacio escénico donde las posiciones del actor y del público son intercambiables. Los balcones son posibles lugares de representación, pero también soportales ambulantes. Entre los pilares parece el mejor lugar para colocar los paneles de las exposiciones. Hay que visitar este lugar como el anexo de un parque local y por ello la caligrafía sale.
Es un intento de construcción a gran escala. Estos tejados que aquí son suelos y balcones podrían ser tejados de un jardín: es una construcción que hace desaparecer la necesidad de pensar en la parte envolvente del edificio... La superficie superior de hormigón soluciona el problema de las deficiencias acústicas de la sala y da una nueva dimensión a este lugar para conseguir un espacio escénico donde las posiciones del actor y del público son intercambiables. Los balcones son posibles lugares de representación, pero también soportales ambulantes. Entre los pilares parece el mejor lugar para colocar los paneles de las exposiciones. Hay que visitar este lugar como el anexo de un parque local y por ello la caligrafía sale.1987 - 1993
-
1998 - 2000
-
Transformación Urbana del Barrio de la Mina
Sebastià Jornet i Forner, Carles Llop i Torné, Joan Enric Pastor i Fernández
2000
-
1997 - 2004
-
2000 - 2004
-
Plaza Pius XII
Flores & Prats Arquitectes, Ricardo Daniel Flores, Eva Prats i Güerre
 El proyecto elimina una antigua calle que pasaba por delante del edificio de viviendas y lleva todo el espacio público contra este. La relación de las porterías con la plaza pasa a ser muy directa, en continuidad. Una extensión de los vestíbulos de las viviendas y bares, que disponen sus terrazas junto a los juegos. Para reforzar este vestíbulo al aire libre, una gran pérgola para trepadoras sigue el perfil del edificio a cierta distancia. No es exactamente el mismo perfil. Actúa como una almohada que absorbe el abrupto cambio de escalera entre el plano vertical y la horizontal de la plaza: gira la esquina y se dirige hacia el Fòrum. Dentro de este vestíbulo abierto hay un quiosco, que por su forma y colores atrae a las miradas. Su envoltorio de rayas revela su contenido: helados y caramelos, concentrando gran parte de la energía de este lugar. Más allá de la pérgola, un camino rojo conecta con un puente que cruza por encima de la Gran Via hasta el otro lado de esta avenida, donde los niños van todos los días a la escuela. De vuelta, por la tarde, cruzan el puente y ven de lejos el quiosco de caramelos. Aún no saben si está abierto o no, ya que la puerta se esconde, volviéndose hacia el edificio, dándoles la espalda redonda y aumentando su ansiedad. El cruce rojo en medio de la plaza actúa como un atajo. La plaza ya no es sólo una plaza, sino más bien una calle con cosas que pasan a ambos lados. Conecta el otro lado de la Gran Via con el barrio de La Mina, y más allá la nueva zona del Fòrum y el mar.
El proyecto elimina una antigua calle que pasaba por delante del edificio de viviendas y lleva todo el espacio público contra este. La relación de las porterías con la plaza pasa a ser muy directa, en continuidad. Una extensión de los vestíbulos de las viviendas y bares, que disponen sus terrazas junto a los juegos. Para reforzar este vestíbulo al aire libre, una gran pérgola para trepadoras sigue el perfil del edificio a cierta distancia. No es exactamente el mismo perfil. Actúa como una almohada que absorbe el abrupto cambio de escalera entre el plano vertical y la horizontal de la plaza: gira la esquina y se dirige hacia el Fòrum. Dentro de este vestíbulo abierto hay un quiosco, que por su forma y colores atrae a las miradas. Su envoltorio de rayas revela su contenido: helados y caramelos, concentrando gran parte de la energía de este lugar. Más allá de la pérgola, un camino rojo conecta con un puente que cruza por encima de la Gran Via hasta el otro lado de esta avenida, donde los niños van todos los días a la escuela. De vuelta, por la tarde, cruzan el puente y ven de lejos el quiosco de caramelos. Aún no saben si está abierto o no, ya que la puerta se esconde, volviéndose hacia el edificio, dándoles la espalda redonda y aumentando su ansiedad. El cruce rojo en medio de la plaza actúa como un atajo. La plaza ya no es sólo una plaza, sino más bien una calle con cosas que pasan a ambos lados. Conecta el otro lado de la Gran Via con el barrio de La Mina, y más allá la nueva zona del Fòrum y el mar.2001 - 2005
Sobre el proyecto
En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.
El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.
El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.
Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.
El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.
La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.
Quiénes somos
Directores:
2019-2025 Aureli Mora i Omar OrnaqueComisión Documental:
2019-2025 Ramon Faura Carolina B. Garcia Eduard Callís Francesc Rafat Pau Albert Antoni López Daufí Joan Falgueras Mercè Bosch Jaume Farreny Anton Pàmies Juan Manuel Zaguirre Josep Ferrando Fernando Marzá Moisés Puente Aureli Mora Omar OrnaqueColaboradores:
2019-2025 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero Lucía M. Villodres Montse ViuColaboradores Externos:
2019-2025 Helena Cepeda Inès MartinelCon el soporte de:
Generalitat de Catalunya. Departament de CulturaEntidades Colaboradoras:
ArquinFADFundació Mies van der Rohe
Fundación DOCOMOMO Ibérico
Basílica de la Sagrada Família
Museu del Disseny de Barcelona
Fomento
AMB
EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
IEFC
Fundació Domènench Montaner.
Buzón de sugerencias
Solicita la imagen
Te invitamos a ayudarnos a mejorar la difusión de la arquitectura catalana mediante este espacio, donde podrás proponernos obras, aportar o enmendar información sobre obras, autores y fotógrafos, además de hacernos todos aquellos comentarios que consideres. Los datos serán analizados por la Comisión Documental. Rellena sólo aquellos campos que consideres oportunos para añadir o subsanar información.
El Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es uno de los centros de documentación más importantes de Europa, que custodia los fondos profesionales de más de 180 arquitectos, cuya obra es fundamental para comprender la historia de la arquitectura catalana. Mediante este formulario, podras solicitar copias digitales de los documentos de los que el Arxiu Històric del COAC gestiona los derechos de explotación de los autores, además de aquellos que se encuentren en dominio público. Una vez realizada la solicitud, el Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya te hará llegar una estimación del presupuesto, variable en cada casuística de uso y finalidad.